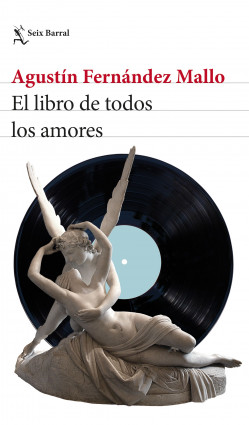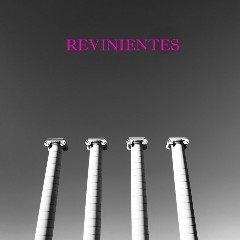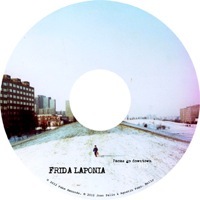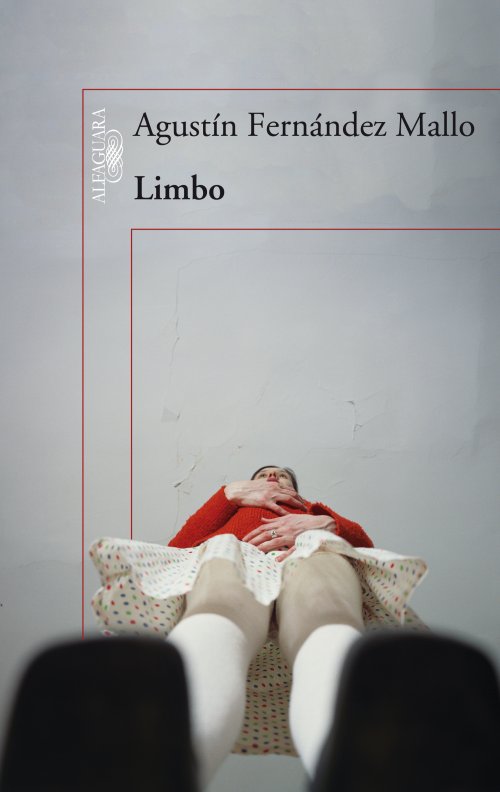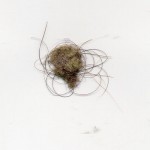|
Charla con el escritor perteneciente a la estética afterpop
Por: Alejandro Flores Valencia

Por Aina Lorente para la revista GQ España
Hace 59 años fue descubierta la molécula considerada la más bella del mundo: la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN), que fue resultado de las investigaciones de James Watson y Francis Crick, después de analizar y remezclar una gran cantidad de datos de otros investigadores, conocimiento que Watson y Crick se apropiaron para resolver con ingenio y creatividad un enigma. Visto así, su procedimiento parece más artístico que racional. Y quizá no sea un contrasentido porque el arte y las letras, de acuerdo con el escritor español Agustín Fernández Mallo, tienen todavía mucho que incorporar del lenguaje de las ciencias.
«La poesía del siglo XXI pasará ―y ya está pasando― por las ciencias. Las ciencias son un nuevo campo para la poética, como ha ocurrido desde hace ya varios años con las artes plásticas. La Ciencia le aporta mucho a la Literatura, desde abrir nuevos campos semánticos (eso es lo que creo define a la poesía) hasta crear imágenes, metáforas creíbles que, si están bien hechas, consiguen transmitir una sensación, alguna idea o lo que sea, pero de una manera que hasta ahora no se había hecho», nos platicó Agustín una fría tarde de febrero de 2012, en el Claustro de Sor Juana.
Pero, además, hay otra cosa que la literatura debería aprender de las ciencias con respecto al uso del conocimiento, según Mallo: «En la ciencia se usan creaciones anteriores para proponer nuevos modelos. A nadie se le ocurre que, por ejemplo, para elaborar una teoría que amplíe la teoría cuántica haya que pedir permiso a los herederos de Heisenberg. Lo único que es obligado es la cita de las fuentes, no ocultarlas. Si la ciencia hubiera procedido de manera celosa y paranoica con los derechos de autor –tal como se hace, y cada vez más, en literatura- , la humanidad en su conjunto no hubiera pasado de la rueda y el fuego».
Fernández Mallo conoce de este celo. El año pasado padeció uno de los hostigamientos más lamentables que en materia de creación literaria se registran en los últimos años. María Kodama, la viuda del escritor argentino Jorge Luis, pugnó porque se sacase del mercado el libro de cuentos llamado El hacedor, de Borges (remake), uno de los mejores libros publicados en el 2011 según las cuentas de este servidor consignadas por el periódico El Economista de México. Esa batalla la ganó Kodama porque ese libro salió del mercado (a México no llegó, salvo algunas cuantas excepciones), pero la guerra final la ganó Fernández Mallo (y por supuesto Kodama no lo sabe) ya que, por ejemplo, de ese libro, y de un cuento en particular, «Mutaciones», me cuenta Agustín: «hay personas en algunas universidades, incluso de Estados Unidos, haciendo tesis doctorales; solo sobre ese cuento. Es un cuento fundamental en mi narrativa, que apunta ya hacia nuevos caminos personales estéticos. Por lo menos para seguir investigando mi poética y ahí hago cosas que nunca había hecho».
Pero, entonces, ¿le pertenece a alguien? Si ya quedó como un libro fantasma, ¿sigue siendo tuyo?, le pregunto.
“Aquí hay dos cosas. Yo creo que la propiedad intelectual existe, lo que he hecho yo lo he hecho yo y no lo has hecho tú; otra cosa es que yo me haya basado en lo que has hecho tú. Entonces, lo que cuestiono no es el concepto de propiedad intelectual ni de la autoría, sino la idea de cómo fluyen las ideas y como, a veces, los mecanismos legales que hay entorno a la propiedad intelectual dificultan que las cosas fluyan. Por ejemplo, mis libros son míos. Y yo soy el que detenta la propiedad intelectual porque fui yo quien los organizó, los escribió, y tengo el derecho de autor. Ahora bien, yo estoy encantado que los demás usen esos libros para armar otros libros. Dejo que otros usen eso. Entonces está allí el asunto. Puede ser una sola frase o una sola palabra en un contexto determinado o un libro de mil páginas. Es igual. Monterroso tiene la propiedad de «Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí». No creo que la propiedad intelectual tenga tanto que ver con la extensión de una obra, sino con la autoría. E insisto: una cosa es la propiedad intelectual y otra es cómo el autor deje usar esa propiedad intelectual y cómo deja que fluya en el mundo. Yo estoy encantado de que la gente que así lo considere coja de mis libros y que diga, hombre, que diga, esto lo he cogido de Fernández Mallo. Por lo menos si son párrafos explícitos. Ahora bien que lo que es imposible es filiar en un libro, además, sería absurdo, porque ¿de dónde viene el origen de todas las ideas que manejas? Es un background, un colectivo que está para el uso. Esto lo dijo Borges pero él se inspiró para ello en Leibnitz y, a su vez éste en tal otro”, comenta el escritor.
Sus ideas las ha masticado (como un buen chicle) durante ya varios años. En el 2009 publicó el libro Post-poesía (Anagrama), el cual fue finalista del prestigioso Premio de Ensayo convocado por la editorial de Jorge Herralde, y en donde crítica, sin concesiones, el atraso de la poesía española, invitando, justamente, a incorporar en ella el lenguaje de las ciencias. Pone en duda los mismos mecanismos de la creación y crítica el anquilosamiento de la intelectualidad española. Por eso es afterpop, distorsión, cortocircuito e interferencia. Es relativamente conocido (un escritor, a menos que sea un Nobel, o un operador del sistema) nunca será lo suficientemente famoso, pero, por haberle plantado cara a Kodama, la edición española de la revista para caballeros GQ lo nombró uno de los hombres de la semana en el mes de enero de 2011.
Fernández Mallo sabe de ruidos y de agitaciones, vaya, es científico. Por lo mismo, su mirada del mundo es inseparable de este particular modelado de neuronas («Yo no podría escribir como escribo si no tuviera una formación en Ciencias”). A el no le llama la atención que a la molécula del ADN se la pueda considerar bella. De hecho, el recuerda en esta plática que desde que comenzó a escribir poemas, cuando tenía 17 años, podía hacer poemas sobre temas típicos como un sentimiento de pérdida pero siempre mezclándolas con conceptos de la Física como la recta real matemática, «que está llena de infinitos números o utilizando metáforas o formas de expresar. Por ejemplo, en lugar de escribir ‘abrió el baúl’ yo escribía ‘abrió el baúl a 180°’. Mis colegas y amigos siempre me decían: ‘pero ¿por qué pones 180°?, eso no es poético’. En cambio, yo lo veía normal, incluso me parecía bello: los grados son una cosa bella, es un despliegue. Cuando empezaba a estudiar Física y me relacionaba con conceptos como Cantidad de Movimiento, que es un término específico: la masa multiplicada por la velocidad, me pareció precioso el término, ‘cantidad de movimiento’, y lo usaba en determinados poemas».
De la misma manera, su poética logra un mayor efecto en su narrativa que en su poesía; podría decirse que algunas de sus piezas narrativas, pienso fundamentalmente en la segunda parte de la novela Nocilla Lab (tercera de la trilogía Proyecto Nocilla) o en el cuento referido por Fernández Mallo, “Mutaciones”, son en si mismas poéticas.
Agustín decía que “Mutaciones” marca nuevos derroteros en su narrativa, y añadió: “por lo menos para seguir investigando mi poética; ahí hago cosas que nunca había hecho, entonces fue un cuento que salió, si te soy sincero, sin ser muy consciente. Yo tenía claro que en el cuento original había tres símbolos que van rotando y yo con esa sensación, con esa idea, a un nivel sensitivo de la mutación, y tal como la dice Borges en su original, es lo que me llevó a hacer esos tres pasos de una manera totalmente como quien va a la deriva por diferentes paisajes, escenarios, sin saber muy bien a dónde va. Al final se forma una especie de red pero de sensaciones. Y la verdad fue uno de los cuentos que hice, en el verano e 2009, es un cuento que yo aún no lo entiendo, es un cuento al que vuelvo y descubro cosas. Por eso me gusta”.
Agustín no solo es un escritor, sino es un físico, es decir, es un observador del espacio, pero también es un lector y como buen hombre de ciencia es un filósofo. Fernández Mallo es alto, reservado y amable. Su trato es sencillo. La última vez que charlamos fue al interior de una sala rústica en el Claustro de Sor Juana. El, sentado sobre un cómodo sofá de color claro, cruzaba una pierna sobre la obra. Traía puestas unas botas con punta y tomaba una Coca Light. Esta sala vieja y elegante lo inspira. Agustín mira a su alrededor e intenta hacer conexiones entre los objetos: una caja fuerte del siglo XVII y una taza de factura ultramoderna. Aplica en este reducido espacio su visión de mundo, la cual se teje a base de analogías que emergen en nuestra conversación.
“No hay ningún motivo para pensar, por decir algo, que el mar, eso que está aquí desdibujado en este cuadro ―señala el baúl viejo―, el mar y unos barquitos que circulan por ahí, si es un motivo de metáfora pictórica por qué el mar no va a ser un motivo de metáfora para la poesía. Ocurre igual con las ciencias, si las artes plásticas están usando las ciencias como metáfora de muchas cosas y como expresión, ¿por qué no habría de ser también una metáfora para la poesía? Ahora, por otro lado, ―se pregunta― ¿por qué la ciencia ficción ha caído relativamente en desuso, y ya no le atrae tanto a la gente? Es muy sencillo: porque la ciencia no ficción, la que hacen los científicos, hace mucho que ha superado a la ciencia ficción, en cuanto a imaginación y a propuestas. Si tú ahora lees un artículo en el que te dicen que los científicos están planeando hacer tal, son cosas que nos parecen fantásticas, pero en realidad las están haciendo
Y de las que ni nos enteremos…
“¡Joder! Las ciencias se han convertido en un generador de formas de estar en el mundo perfectamente acoplada a lo que simple y sencillamente se llamó Humanidades”, dice Agustín.
Esa ocasión, a principios del 2012, Agustín vino a México invitado por el Tec de Monterrey. Ofreció una serie de conferencias en algunos de los campus de esta universidad, y me contaba que muchos chavales le decían que «jamás me había imaginado que se podía narrar así. Uno escribe y nunca piensa en que esas reacciones van a tener los chavales”. En aquella ocasión, en los encuentros participó junto con el mexicano Mario Bellatin, quizá el escritor en lengua española con quien tiene más líneas en común y afinidades.
Agustín usa unos lentes de pasta que lo asemejan a un rockero indie de principios del milenio. Aquella nublada tarde de febrero, salimos del Claustro caminando juntos y platicando de música electrónica. Me informó entonces que en esa misma semana lanzaba junto con su amigo Joan Feliu el primer disco de Frida Laponia, Pacas go downtown, cuya descarga es gratuita. Apenas unos segundos antes habíamos hablado de arte y de literatura y de ese cortocircuito y esa interferencia que es el afterpop: “En general una obra que comprendes al 100% suelen terminar aburriéndote. Prefiero aquella que puedan descolocarme. Escribí ‘Mutaciones’, y todavía no lo entiendo y hay personas haciendo tesis sobre él”. Cuando dijo eso me recordó a Bellatin, los dos escritores, apenas vuelven a sus textos, les cuesta trabajo entenderlos; Bellatin a veces los olvida. Hablando de analogías regreso a aquella sala con muebles viejos, cuando Agustín intentaba construir una narrativa temporal fincada en las analogías espaciales. Le hice una referencia sobre Octavio Paz que quizá no conocía o que ya había olvidado. Enseguida, me planteó su teoría del tiempo topológico, a propósito de la idea de contemporaneidad:
“Yo, por lo menos, tengo una manera de mostrar la contemporaneidad y lo hago a través de las conexiones mentales que voy tejiendo, que son una red. Intento plasmar en un papel esas conexiones entre diferentes temas, ámbitos e ideas, y al final esa es mi contemporaneidad: esta caja fuerte y esta taza. Lo que importa es como en un mismo espacio dos objetos de distinta época pueden dialogar; entonces, el cronos, el tiempo, deja de tener sentido y surge más bien un tiempo a partir de relaciones espaciales. Narrar a través de analogías o narrar a través de silogismos, como narra la novela policiaca. A mí me interesa mucho más la narración a través de analogías. Encontrarlas es ampliar el campo semántico de un objeto. Nada se expande en el aire, hacia nada, siempre hay que expandirlo hacia algo, compararlo con algo», dice, y en el fondo está hablando de teoría de redes, de física aplicada a la narración, dequantum fiction, de ironías y analogías, de duplicidad y multiplicidad.
«Estoy escribiendo muchas cosas, quizá lo que podrían llegar a ser cuatro novelas, más o menos. Escribo por impulsos. Es algo intuitivo, es algo que viene del mundo de la poesía. De repente dices: ‘esto encaja aquí, esto acá, eso no tiene ninguna dificultad. La dificultad para mí es saber conservar esa intuición. Cuando a ti te llega una intuición que te emocione y la quieras escribir, ahí hay un misterio. Entonces, para mí lo interesante es que, aún cuando lo escribo, debo conservar ese misterio para que siga emocionando, conservar un halo que diga, ¡ah: ahí pasa algo!, porque si lo desmenuzas todo ya no pasa nada, ya está totalmente escrito. Eso es lo que me parece más difícil de la escritura: escribir sin que la escritura rompa la intuición misteriosa que tú tenías y sin que desvele o mal use aquella intuición primera. Y eso sí que requiere técnica”.
|












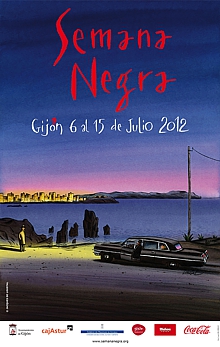

![hopper[1]](https://fernandezmallo.megustaleer.com/wp-content/uploads/2012/07/hopper11-1024x683.jpg)
![hopper[2]](https://fernandezmallo.megustaleer.com/wp-content/uploads/2012/07/hopper2.jpg)